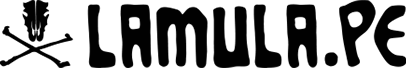Entrevista de Renzo Farje
- Hace unas semanas se celebró el día de la cultura afroperuana, y ustedes van a cerrar todo un mes de celebraciones. ¿Qué ha dado a la música el legado afro?
- En la música nacional, que abarca costa, sierra y selva, la que tiene más capacidad de ser difundida en el resto del mundo es la música negra. Yo lo creo así, porque la música negra presente en cada región de Sudamérica ha evolucionado de distintas formas y sus transformaciones tienen un éxito continuo. Todo lo que ahora es la timba cubana fue rumba, y la rumba fue negra. También si hablas de Colombia, de su cumbia. La salsa también tiene un fondo africano. Así se formaron géneros como el merengue, los ritmos brasileños, la samba.
- Lo curioso es que a pesar de todo esto, al menos en nuestro país, siempre ha habido una necesidad del género que excede a la música. Hay un gran vacío de información de músicos, de autores, de canciones…
- Lo que vemos son intérpretes, no los cultores de la música, que son los tradicionales. Creo que cualquier orquesta que se forme, en su nacimiento, debe tener conocimiento de la tradición.
- Y frente a este gran vacío, ¿crees que hace falta que el músico tenga otro tipo de rol? Que no solo interactúe con el instrumento y que tenga presencia en el escenario, sino que también difunda.
- Los que están haciendo música afroperuana sí conocen el lado afroperuano, el lado tradicional. Más bien los músicos que hacen jazz afroperuano no han investigado mucho el lado afroperuano. Más tienen del jazz que de afroperuano. Te aseguro que los que hacemos afroperuano, la gran mayoría, ha convivido con elencos de música negra tradicional. Yo he tocado con Perú Negro muchos años, he ido 17 años a la peña de Abelardo Vásquez, donde conocí a Caitro [Soto], a Félix Casaverde, a los hermanos de Abelardo, Vicente y Oswaldo; de los Santa Cruz, a Victoria Santa Cruz, que ahora no está bien de salud; pero te digo que de ese lado de la tradición tengo mucho conocimiento. Si te pones a pensar en el grupo Palenke, por ejemplo, escuchas con ellos versiones hiphoperas. Pero ellos, Pierr Padilla, Andrés Arévalo, Toño Vilchez, son muy enterados de lo afroperuano, son bailarines, son percusionistas.
- Entonces, ¿dirías que al hacer música afroperuana hay un trabajo de memoria en la música misma?
- En la música sí. Pero quien consume la música, el que baila con Fiesta Negra, no está enterado. El vacío que tú dices lo tiene el público. El público va, dice qué linda música, la bailo, porque es muy acompasada, pero no conocen mucho de los cultores, de los compositores.
- Pero por parte de los músicos, ¿hay una reconstrucción cultural de las raíces afroperuanas?
- Sí, pero hay que reconocer que hay poco material sobre la historia.
- ¿Y a qué crees que se deba eso? ¿Será más una tarea académica?
- Sí, claro, de los musicólogos, los historiadores están metidos en eso. Ahora, lo que estamos haciendo es resultado también de lo que estamos invadidos. Tú me puedes preguntar «¿y por qué te nace la idea de una orquesta?». Pucha, toda mi vida he escuchado salsa. Toda la vida he escuchado los sonidos de las trompetas, de los trombones, de los saxos. No solamente la salsa, en general también la música orquestada. Si tú tocas con dos guitarras y un cajón y quieres hacer algo más, obviamente vas a incluir lo que has escuchado toda tu vida.
- Algunos músicos de Fiesta Negra vienen de familias que están enteras dedicadas a la música. Cómo resulta el trabajo de dirección, por ejemplo, entre músicos «de familia» y músicos que se han ido entrenando en el género…
- Tenemos ambos tipos de integrantes. Te digo que también se trata de la convivencia con la música. Hay pocos vientistas de raza negra, pero vas a encontrar muchos percusionistas, y también muchos guitarristas, pero pianistas… el piano también ha sido un instrumento raro en la raza negra. Lo que estamos acoplando nosotros es la sección de vientos, que si bien no viene de las familias que han cultivado la música negra, tiene del otro lado, que es la parte académica, de músicos que pueden leer e interpretar lo que tú escribas. Entonces se llega a ensamblar, a acoplar.
- Algo interesante al respecto es que se han creado escuelas de música. Se ha empezado a profesionalizar el sector. ¿Cómo crees que aporten estas nuevas escuelas? ¿Hay una nueva mirada al músico formado en la academia?
- La parte académica nos va a disparar. Que el músico que se forma desarrolle la lectura, la escritura musical, que entienda la armonía. Incluso les enseñan a producir, a grabar discos. Por ese lado hay todo un avance a nivel académico. Pero no a nivel profesional. Porque la profesión en sí, hacerse un nombre, lleva muchos años, y la experiencia es de lo que más adolece el nuevo músico académico. Yo tengo muchos alumnos que leen una partitura, pero tú diles que la lean dos tonos arriba, que lean la parte del piano… ellos dicen: «pero yo toco salsa, yo leo un tono menos», por ejemplo. O leen demasiado académicamente y no enfrentan bien un papel escrito a mano, ¿te das cuenta? Te dicen, «ah, pero yo solo leo lo que está bien detallado», como una computadora. Ahora todos los libros te ofrecen eso, una lectura así, totalmente limpia. Yo tengo los arreglos de la orquesta todos hechos a mano.
- Los grandes músicos siempre van a existir a pesar de que no haya escuelas de música…
- Por ejemplo yo enseño en la Escuela de Música de la Católica en el Ensamble afroperuano. Pero ellos [los alumnos] van a obtener un cartón, un cartón que yo no voy a tener. Yo no soy universitario, yo vengo de una formación popular de años, y ya no estoy para postular, ¿no? (se ríe).
- Pero finalmente músicos como tú, que se han formado desde la experiencia, terminan enseñando, siendo el ejemplo de estos jóvenes músicos.
- Por ejemplo, yo le digo al director académico de la Católica, Abel Páez: «Oye, Abel, si yo no tengo ni un título, ¿cómo enseño en una universidad?» (risas). Y él dice: «Pero es que nadie va a negar tus credenciales, pues. Tocas ahora con Eva Ayllón, has tocado con Tania Libertad, has acompañado a Manzanero, has acompañado a todos los artistas de Lima… ¿quién te va negar esas credenciales? Qué importa si pasaste o no por una universidad, conoces este trabajo, lo conoces bien».
- Y este mercado de las escuelas de música, es nuevo, tiene apenas unos 5 o 6 años.
- Es nuevo. Yo creo que con el paso de los años vamos a tener mejor calidad de enseñanza. Está empezando. En la UPC me parece que son más de 2 mil alumnos. No sé si los profesores puedan enseñar bien a tantos, hay que ayudar a que todos se profesionalicen. Yo cuando enseño veo a gente con mucha capacidad y otros que no, y a estos no se les pueden negar estudiar esto, tienen que esforzarse más.
- Volviendo al tema del trabajo de memoria de lo afroperuano en la música, ¿de quién o qué crees que hace memoria en particular Fiesta Negra?
- Nosotros tocamos los temas de la música tradicional con arreglos que le dan un aire nuevo. Pudiendo hacer otras cosas, escogemos hacer lo que es tradicional. Agarramos temas de las danzas de Perú Negro, el «Oita nomá», temas de Lucila Campos, del «Zambo» Cavero, temas que la gente ha bailado toda la vida. Podríamos hacer una versión nueva de «Mueve tu cucú», de «Mi comadre cocoliche», de «Ruperta», siempre estamos pensando que deben ser temas del género afroperuano que la gente ha bailado.
- Por así decirlo, los trabajan como standards del género afroperuano…
- En Puerto Rico, por ejemplo, Bata Cumbele hace muchos temas de contexto negro, y podríamos tocarlos nosotros como orquesta y hacer una versión en festejo, pero preferimos usar lo nuestro para el repertorio. Por ahí tenemos un par de temas como «Bemba colorada» y «Las caras lindas», que son extranjeros. En este último hacen un homenaje a la raza negra, por eso lo incluimos. Para el repertorio siempre estamos rebuscando festejos que se escuchan solamente en Chincha, o solo en Cañete. Pensamos que eso es parte de crear memoria.
- Al hacer arreglos para canciones tradicionales, ¿dónde encuentras el equilibro que te permite renovar la tradición y no traicionarla?
- En el ritmo. Tú sabes que todos los géneros responden a cierta rítmica, a ciertos cánones de acompañamiento. Podría fácilmente irme de un festejo a una salsa, a una rumba, pero si tu rítmica se mantiene, la gente lo identifica, sigue siendo un festejo. En ningún momento se pierde el patrón del cajón o de la campana. A veces decidimos prolongar los temas. Por ejemplo, si tú haces un tema y le pones más coros, va a durar más y la gente va a bailar más. Eso que incluimos lo rescatamos de otros géneros, de la salsa, por ejemplo, pero no hacemos la salsa en sí. Hacemos festejo.
- Y sobre la fusión de lo afroperuano con el jazz, con el rock… son nuevos panoramas que se abren. Incorporan miradas y matices muy diferentes, y quizás buscan un nuevo oyente en la fusión. ¿Cómo ves el panorama de esa fusión que lleva a lo afroperuano a distintos caminos?
- Esto lo sé por músicos mayores que yo: hace años, Victoria Santa Cruz se entrevistó con uno de estos músicos, que le dijo «nosotros tenemos un grupo que hace la fusión entre el jazz y lo afroperuano». Victoria Santa Cruz le dijo curiosamente: «yo soy de profesión afroperuana, toda la vida he estado en todos los eventos afroperuanos, en las peñas donde se practica, y nunca te he visto. Yo creo que la persona que quiere fusionar conoce ambas cosas». La fusión va a ser reconocida en sí cuando tienes los dos elementos bien digeridos. A veces nosotros escuchamos las nuevas fusiones, te dicen «esto es fusión de jazz y afroperuano», y escuchas muy bien logrado el jazz, pero lo afroperuano no. En el caso, por ejemplo, de Gabriel Alegría, me parece que está bien logrado porque tiene a Yuri Juárez y tiene a Freddy Lobatón, gente que se ha formado en el afroperuano. Y sin embargo a veces escucho a personas, más que nada alumnos, que dicen: «yo quiero tocar jazz afroperuano, profe» y les digo: «¿pero qué tanto tocas tú el cajón, la base del bongó, de la conga del afroperuano?» «Ah, sí, tengo que aprenderlos». El músico debe tener ambos conocimientos para fusionar. Cuando yo tenía un trío de jazz, los gringos nos decían «no toquen standards de jazz norteamericano, toquen standards de jazz peruano, porque tienen la originalidad de ustedes, sus acentos, y eso es lo que los va a sacar al mundo, que toquen su música».
- Y hablando de esa otra mirada, ¿el género está teniendo más éxito fuera del Perú?
- Sí, claro. En el mundo, por ejemplo en Nueva York, la gente que escucha jazz ve al sexteto de Gabriel Alegría como la novedad. Por ejemplo, Piazzolla hizo grandes innovaciones, fusionó música, su tango lo empezó a deformar y en Argentina era donde menos triunfaba, ¿no? Nadie lo entendía en Argentina, y en el resto del mundo nos moríamos por él. Hasta que lo revaloraron y ahora es considerado un genio.
- Encontró su lugar en la historia…
- Por ejemplo José Luis Madueño. Él siempre ha fusionado lo afroperuano y lo andino también, y muy bien porque él conoce ambas cosas. Jean Pierre [Magnet] está haciendo su Serenata de los Andes después de tantos años de jazzero. Ya tiene buen tiempo tratando de fusionar lo del ande con lo que él ya tiene, lo jazzístico.
- Cuando uno piensa en definir la música afroperuana… quizá yo no tenga las palabras porque no soy músico, pero pienso en sus raíces, en toda su historia. Hay como un espíritu allí. Sin embargo también se puede definir con algo tan simple como decir que es la sección rítmica lo que le da su esencia. ¿Cómo definirías tú el sonido de la música afroperuana?
- Bueno, hasta donde yo entiendo, la música afroperuana cada vez tiene más de peruano y menos de afro (risas). Porque más razas estamos siendo incluidas en ese sentimiento, en la música del festejo. Además los historiadores me preguntan sobre qué dialectos africanos se habla en Perú. Ninguno. Si tú vas a Chincha, si te vas al Guayabo, si te vas a Saña, si te vas a Huaral, donde vivieron los negros, ¿se hablan dialectos? ¿Se habla el yoruba, se habla el abakuá, se habla como en Brasil, hay santeros, tienen religiones negras? Hay mucho de esto en países latinoamericanos. En Perú no. «Ah, entonces ya no tienen nada de afro», te dicen. Sí tenemos mucho de afro, lo tenemos en la comida, en la música, pero más que nada es un sentimiento de los peruanos. Igual nos identificamos ahora con el Ande, con la cumbia, que llega de Colombia, pero el sentimiento propio ha hecho que le devuelvas la chicha, ¿no? Creo que toda esa raíz africana ya se volcó en el sentimiento peruano. Ya está inmersa en el peruano.